|| Críticas | Cannes 2024 | ★★★★★
Grand Tour
Miguel Gomes
El ángel de la historia
Rubén Téllez Brotons
ficha técnica:
Portugal, 2024. Título original: Grand Tour. Duración: 129 min. Dirección: Miguel Gomes. Guion: Telmo Churro, Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Mariana Ricardo. Fotografía: Gui Liang, Sayombhu Mukdeeprom, Rui Poças. Compañías: Coproducción Portugal-Italia-Francia; Uma Pedra no Sapato, Vivo Film, Shellac Films, Cinémadefacto, The Match Factory. Reparto: Crista Alfaiate, Goncalo Waddington, Jani Zhao, Joao Pérez Vaz, Teresa Madruga.
Portugal, 2024. Título original: Grand Tour. Duración: 129 min. Dirección: Miguel Gomes. Guion: Telmo Churro, Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Mariana Ricardo. Fotografía: Gui Liang, Sayombhu Mukdeeprom, Rui Poças. Compañías: Coproducción Portugal-Italia-Francia; Uma Pedra no Sapato, Vivo Film, Shellac Films, Cinémadefacto, The Match Factory. Reparto: Crista Alfaiate, Goncalo Waddington, Jani Zhao, Joao Pérez Vaz, Teresa Madruga.
Pues bien, en Grand Tour, Miguel Gomes se planta delante de una pantalla devenida en tabula rasa para pensar sobre el propio concepto de viaje, para escarbar entre los escombros sobre los que se levanta y remover las castigadas texturas y sonidos que se ocultan bajo su superficie: la sangre, los idiomas cercenados y moldeadas por otros idiomas, los silencios implantados y sus signos absorbidos por la omnívora bestia del consumo; todo ello convenientemente enterrado por el paso del tiempo. El autor de Las mil y una noches parte de la certeza del estado de la actualidad y, desde ahí, inicia una excavación entre los materiales fílmicos e históricos que, previo proceso de sedimentación y solapamiento, le han dado cuerpo a la imagen petrificada, momificada del viaje contemporáneo. El cineasta arroja cualquier idea preestablecida fuera de los límites del espacio de investigación; un espacio que es, al mismo tiempo, escenario teatral de evidente carácter ficticio y yacimiento arqueológico en el que buscar el sentido histórico de la propia acción de viajar.
La asincronía entre la imagen y el sonido en la primera secuencia de la película supone una negación de las formas narrativas clásicas con cuyos retales Gomes va a construir el propio camino de su indagación: a través de una operación deconstructiva, el director encuentra en una macedonia de relatos pretéritos que encerraban la realidad dentro del estereotipo los materiales con los que tejer el poliédrico tapiz de impresiones y estallidos materiales que es Grand Tour. El plano general y estático en el que Gomes filma una pequeña noria sin motor que unos jóvenes impulsan de forma manual no viene acompañado de un trabajo realista con el sonido: lo único que se escucha son los suaves crujidos que producen las piezas de la atracción a medida que va girando sobre sí misma; sin sonido de fondo, sin voces, sin susurros, sin risas ni gritos ni pasos. El movimiento de la estructura y la diversión que sienten quienes se suben en ella coagulan en la encendida vivacidad de un murmullo monótono que configura una nueva dimensión del placer sensorial al trenzar la fisicidad de un gesto, su repetición indefinida y la pausa que precisa para ser realizado dentro del propio sonido en el que desembocan todos los esfuerzos de la persona que lo lleva a cabo. En la materialidad que transmite el sonido del movimiento constante, pero heterogéneo de la noria —los chicos que la accionan lo hacen a medida que realizan vistosas y cambiantes acrobacias— bulle con total fogosidad un impulso lúdico íntimamente ligado a la realización tanto de una actividad genérica como a la que Gomes retrata en ese momento en particular.
A medida que el protagonista va avanzando en su viaje hacia la incertidumbre, los idiomas, las formas de trabajo, los gestos, los movimientos, las gastronomías, las prendas de ropa, las velocidades, las casas, los ritos culturales y, en fin, los modos de vida de los países que atraviesa van cambiando, pero la forma en la que el cineasta los filma sigue siempre el esbozo presentado en la secuencia de apertura. La cámara permanece alejada del sujeto, pero no demasiado; la distancia que mantiene con él le permite capturar con precisión tanto sus acciones como el espacio que las condiciona y, en parte, las define: el modo en que un leñador recoge, transporta y manipula unos troncos de bambú está influenciado por cada matiz de la geografía espacial dentro de la que se mueve; y eso es lo que registra de forma magistral Gomes: la cristalización de una de las posibles fluctuaciones que puede tomar un movimiento que está escribiendo su relación con el entorno. El recurrente uso de planos generales en los que se suele colar un elemento inesperado que permanece —a veces enfocado, a veces desenfocado— en el primer término de la imagen sintomatiza los deseos de improvisación, espontaneidad y aventura que mueven al cineasta, quien deja un espacio vacío en el encuadre para que lo pueda llenar alguna presencia humana, animal, natural o arquitectónica proveniente del magma vital que fotografía. Lo mismo sucede con su puntualizada utilización de la cámara en mano; el contraste entre los movimientos imprecisos que definen esta técnica y el estatismo de la habitual composición fija explícita el inconformismo de un director que se niega a ordenar siempre los elementos que conforman la imagen y que prefiere, en determinados momentos, atrapar un acontecimiento inesperado a vuela pluma, a través de una bocanada impresionista.
Hay, en ese sentido, un retrato eminentemente materialista de los diferentes países y pueblos que conformaban la Asia de principios del siglo XX, que anula cualquier atisbo de melancolía —huevo de la serpiente de la xenofobia y el reaccionarismo— que pudiese germinar en la película. Lo que Gomes plasma sobre la pantalla son formas concretas y diferentes de ser y de vivir, que carecen de carcasa metafísica que las convierta en monolitos cerrados, excluyentes e inalterables que deban imponerse; heterogéneas expresiones culturales que intentan sobrevivir bajo el yugo del colonialismo. Es en esta cara del prisma que es Grand Tour donde el trabajo que hace el director con los materiales narrativos de épocas pasadas —principalmente, las screwball comedy de los años treinta, y las películas de aventuras de los cuarenta y cincuenta; todas producidas bajo el luminoso paraguas de Hollywood— adquiere mayor resonancia. El formalismo que caracteriza las secuencias en blanco y negro se ve revestido por una pátina de ironía que deshace la linealidad del relato, su lógico avance ininterrumpido y, con él, la historia de un funcionario de la corona inglesa afincado en Birmania que, movido por el impulso de escapar de su prometida, decide atravesar todo el continente. Irónicos son los planos protagonizados por Gonçalo Waddington, como irónico es el momento en el que su personaje, poseído por un arrebato cuyas raíces los espectadores nunca llegarán a conocer, decide dejarlo todo y subirse en un tren que no tardará en descarrilar. La ausencia de cualquier gesto fílmico —un plano cerrado de su rostro, un leve movimiento de cámara, un corte de montaje— que enfatice la trascendencia del momento desgarra las cuerdas dramáticas de la cinta de forma irreparable.
«La contextualización de las imágenes que lleva a cabo Miguel Gomes, su definición de la lucha por el relato como precisamente eso, lucha por el relato, desemboca de forma ineludible en la denominación de las escenas protagonizadas por los amantes dados a la fuga no sólo como impulsos de un relato ficticio, como piezas de una estructura evidentemente narrativa, —ahí está ese teléfono móvil que, al sonar durante un fragmento situado en el siglo XX, abre la primera grieta en la cuarta pared de la película—, sino como secuencias de una historia falseada por los vencedores, por los colonialistas».
Los protagonistas, prometido y prometida, perseguido y perseguidora, se convierten así en estorbos, en interferencias externas que aprietan las imágenes en su esfuerzo por apropiarse de un metraje que no les pertenece. Los fragmentos documentales de Grand Tour, filmados en color y en espacios reales, entablan una lucha por la legitimidad del relato con los fragmentos ficticios, rodados, ya se ha dicho, en blanco y negro y en estudio. Los devenires amorosos y metafísicos del funcionario y su prometida se entrometen en el discurrir del flujo de imágenes y sonidos atrapados en la inminencia de la actualidad, mientras ellos intentan apropiarse de las culturas de los diferentes lugares que van cruzando —Birmania, Tailandia, China, Japón, Filipinas, Myanmar—, subordinarlas al humo de sus dudas existenciales, utilizarlas como atrezzo de un monólogo que tiene por argumento el cuestionamiento de sus propios deseos. Los mismos géneros en los que se circunscriben dichos fragmentos ficticios terminan desvelándose pura cristalización de una imagen preconcebida de la realidad, y no imagen de la realidad atrapada a vuela pluma. Ni las screwball comedies proyectaban el cuadro de las relaciones sentimentales reales que en aquellos años treinta se daban en los Estados Unidos, ni las películas de aventuras de los cincuenta eran crónicas de las heroicidades de épicos viajeros; todo lo contrario: si por algo se definía el cine de aquel Hollywood —y quien esto escribe es consciente de la brocha gorda que aplica con la siguiente afirmación— era por su carácter eminentemente representativo, por ser la puesta en escena cinematográfica de una puesta en escena social: libreto sobre libreto; máscara sobre máscara; cámara situada dentro de un escenario que oculta la verdadera vida, la verdadera historia, en el silencio de su tramoya.
La contextualización de las imágenes que lleva a cabo Miguel Gomes, su definición de la lucha por el relato como precisamente eso, lucha por el relato, desemboca de forma ineludible en la denominación de las escenas protagonizadas por los amantes dados a la fuga no sólo como impulsos de un relato ficticio, como piezas de una estructura evidentemente narrativa, —ahí está ese teléfono móvil que, al sonar durante un fragmento situado en el siglo XX, abre la primera grieta en la cuarta pared de la película—, sino como secuencias de una historia falseada por los vencedores, por los colonialistas. Los efectos de dicho colonialismo se aprecian no sólo en la pugna que mantienen las diferentes imágenes que conforman Grand Tour, en ese conflicto exterior que sucede detrás de la pantalla, sino también dentro de cada plano. Ahí está el funcionario cantando una canción en inglés al lado de un nativo —absorbido por las sombras de la noche selvática— cuyo idioma, cuyas músicas y cuyos bailes han sido —y, en el tiempo histórico en el que se desarrolla esa escena, están siendo— sepultados por el idioma de los colonos y sus distintas músicas y bailes; ahí está el largo plano en el que Gomes aúna las miradas escépticas que tres mujeres, también nativas, arrojan sobre el protagonista, cuya buena disposición para con ellas no se debe sino a la fragilidad de la situación en la que se encuentra (está perdido, cansado, no tiene dinero ni ropa ni un lugar al que ir).
En la primera parte de la película, el cineasta le niega a su personaje principal la posibilidad de aparecer en el encuadre durante su estancia en los países colonizados; de hecho, las secuencias en las que está físicamente en pantalla se desarrollan en espacios de tránsito —trenes, bosques que cruza para ir de un punto a otro, barcos— o en lugares cerrados, de atmósfera cargada, en los que comparte comida y bebida con otros compañeros británicos. La voz en off del burócrata ofrece una descripción sesgada y deformada de las formas de vida de los lugares a los que llega casi por casualidad, pero, de nuevo, el director desliga imagen y sonido y acompaña la —poco fiable— narración oral con una serie de imágenes documentales en las que quedan registrados los movimientos superficiales de dichos lugares en la actualidad. Sólo cuando el off ha desaparecido, Gomes inserta una larga tirada de planos en los que captura, haciendo pie en el esbozo formal descrito al inicio del texto, los paisajes, oficios, expresiones culturales —las secuencias con las marionetas y las del teatro de sombras son brillantes—, divertimentos y comidas de los oprimidos. Sin embargo, esas secuencias están filmadas en blanco y negro; es decir, las imágenes que las componen no son instantes reales y vivos pescados del arroyo de la realidad, sino realistas representaciones de unas existencias olvidadas, efímeros fulgores en los que se intentan recuperar una parte de las voces y sonidos devorados por el colonialismo. Es desde ahí, desde el hueco que se abre entre las imágenes reconstruidas y las imágenes perdidas, desde donde el director construye el sentido completo de las escenas documentales.
«Miguel Gomes sigue al pie de la letra aquello que decía Walter Benjamín en sus Tesis de la filosofía de la Historia y “se adueña de un recuerdo tal y como relumbra en un instante de peligro”, puesto que “fija una imagen del pasado tal y como se le presenta al sujeto histórico en el instante de peligro”. Y es que “donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos”, Gomes, cual ángel de la historia, “ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies”. Grand Tour está construida con los materiales que el director encuentra entre esas ruinas».
Las secuencias contemporáneas, las que se alejan de la maya de la ficción, no encierran más que el eco de las historias que Gomes no consigue, pese a su monumental esfuerzo, rescatar, convertido en superficial exotismo al servicio de los turistas. Las marcas del colonialismo en Asia son evidentes: la velocidad interna de los planos filmados en color, el ritmo al que se mueven las personas que los pueblan, es frenética, no tiene nada que ver con la pausa que caracterizaba las secuencias reconstruidas del siglo pasado. La manera de desplazarse y relacionarse, de trabajar, de preparar la comida, de charlar; todo está atravesado por las violencias del pasado, pero también por el brillo artificial de un presente en el que las ciudades y sus habitantes siguen subordinadas al capricho de los deseos de los turistas. Si el burócrata protagonista objetivaba, a través de su forma de mirar, las expresiones culturales que latían pese al yugo de la opresión, los turistas del siglo XXI hacen lo propio con los resquicios de dichas expresiones, con esos fulgores congelados en el escaparate del ensayo perpetuo que es la vida. Las formas de viajar contemporáneas: nuevos modos de dominación; o una mera continuación de los originales, si se tiene en cuenta la expropiación de los recursos naturales que los países occidentales siguen llevando a cabo en los que fueron colonizados.
Ciertos críticos han dicho que Grand Tour es una obra vitalista. La afirmación es, en parte, cierta: el carácter lúdico de sus imágenes es innegable, pero surge de la propia vivacidad material de las acciones que Gomes reconstruye, no de la forma de mirar del cineasta. Su indagación en el concepto de viaje convierte la película en un cuerpo desesperado —pese a su rechazo de las atmósferas dramáticas—: el presente es una continuación de las violencias del pasado; el colonialismo muta en neocolonialismo, y el grand tour que realizaban en el siglo XX los acaudalados burócratas es en la actualidad una experiencia envasada al vacío que consumen los pudientes que pueden pagarla. No es casualidad que todas las imágenes documentales de la película sean impresiones exteriores, retratos de calles, carreteras, vehículos: no hay primeros planos de los transeúntes, de los habitantes que se mueven por esos lugares, del interior de los edificios: la cámara resbala por la superficie de los espacios, no llega a penetrar en ellos, a detenerse en sitios concretos que le permitan conocer los acontecimientos que han escrito la historia de las ciudades por las que se mueve. Como ya se ha mencionado, sin las imágenes reconstruidas —los cuadros de costumbre— y las deconstruidas —el relato de los amantes—, esos planos en color carecerían de sentido, puesto que no habría forma de conocer el pasado que los define. Se podría decir que dichos fragmentos no son más que una proyección de la mirada del turista occidental que viaja a Asia buscando experiencias alejadas del frenesí de su rutina.
De ese callejón sin salida al que llega Gomes, de ese paraje yermo al que le conduce su investigación, surge la agonía que organiza las imágenes. Sin capacidad para ofrecer un final concreto ni un clímax dramático, el director disuelve los relatos de forma brusca, evidencia el carácter teatral del espacio de indagación —la Historia— y encuentra entre sus escombros una suerte de imágenes que, si bien es cierto que no recuperan en su más estricta concreción los relatos de los oprimidos, contienen su rabia y la legitimidad que les fue arrebatada. En Grand Tour, Miguel Gomes sigue al pie de la letra aquello que decía Walter Benjamín en sus Tesis de la filosofía de la Historia y “se adueña de un recuerdo tal y como relumbra en un instante de peligro”, puesto que “fija una imagen del pasado tal y como se le presenta al sujeto histórico en el instante de peligro”. Y es que “donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos”, Gomes, cual ángel de la historia, “ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies”. Grand Tour está construida con los materiales que el director encuentra entre esas ruinas. ♦
 |
 |
 |
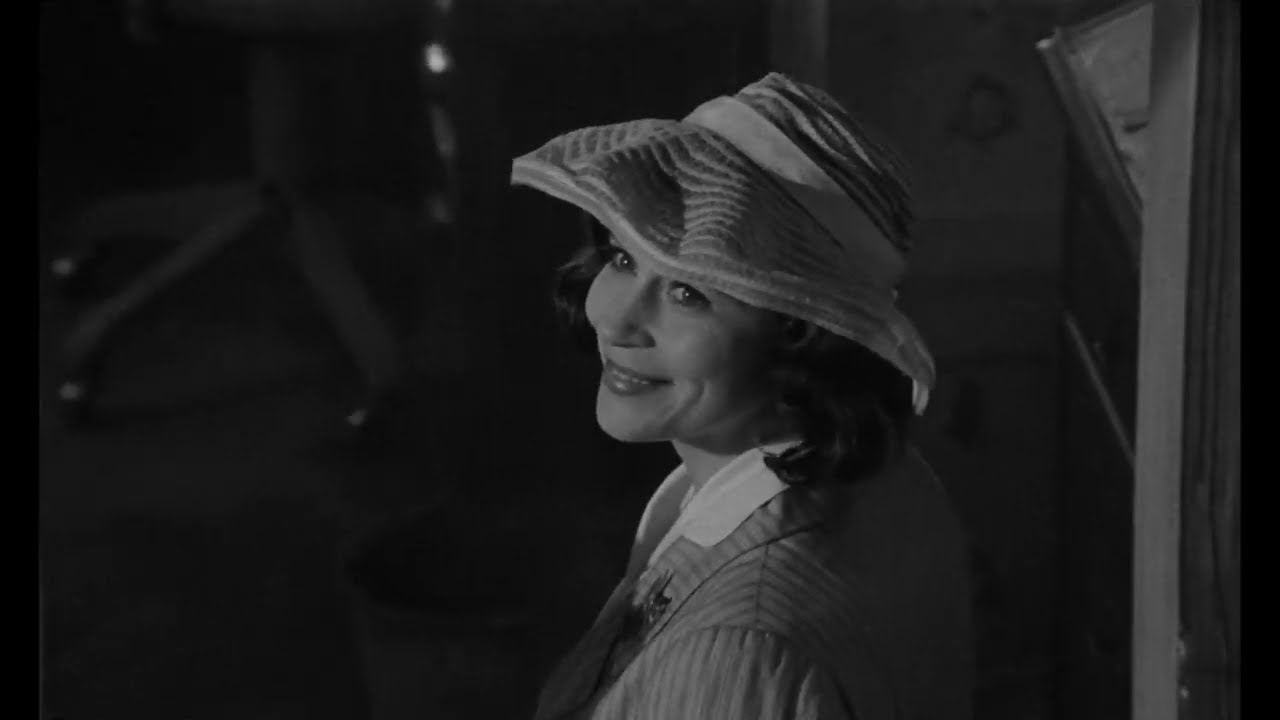 |

















